
mayo 18, 2020
In
Meditaciones fuera del cacharro
LECCIONES
Mi abuela no entraba en los bares. Decía que estaban llenos de hombres, y que a ella no se le había perdido nada allí. Además de tradicional, era muy estricta. Aunque le gustaba reír, de natural tenía un rictus serio, gafas de pasta atemporales y medias de descanso para las piernas, por las horas que pasaba de pie en el comercio. Una piernas severamente castigadas. Vivió la II República, y en dos dictaduras, en una de ellas cuarenta años. Tuvo su primer hijo en el 36, un año estupendo para ser madre primeriza. Con su marido enviado al frente, vivió como pudo una guerra fratricida sola y recién parida. Luego vino la posguerra.
Fue autónoma toda su vida, y dio estudios universitarios a tres retoños de algún modo que aún ignoro, siendo como era hija de una modesta familia de pueblo de nueve hermanos. Nunca pidió nada a nadie. Nunca dejó de trabajar. Tuvo tiempo de ver a su primer bisnieto, y se emocionó cuando éste cruzó el salón garrapateando bajo la mesa del comedor con apenas tres meses. Al poco se puso malita y murió como vivió. Discretamente.
Con su actitud ante la vida me enseñó lo que significa la dignidad.
De pequeño, me iba a su casa los fines de semana. Y al comercio. Me encantaba ponerme detrás del mostrador a vender lonas de esparto con ella, algo que hoy estaría prohibido, y que en mi memoria figura como una de las cosas más valiosas de mi vida. Me daba las perras de la recaudación y me mandaba al banco. Aprendí a hacer un ingreso con siete años.
De paso, aprendí lo que era la confianza.
Al final de la jornada me daba un duro, y me faltaba tiempo para cruzar la calle a comprar cinco chicles Bazooka, a peseta la pieza. Al volver lo mostraba como un trofeo. Un día me dijo.
–¿Para qué quieres cinco chicles?
–Pues pa comérmelos… –dije yo.
–¿Y por qué no te compras uno y guardas cuatro pesetas? A lo mejor mañana te apetece otra cosa. O el mes que viene. El que guarda siempre tiene.
Aprendí el concepto del ahorro. Ahora, cincuenta años más tarde, he comprendido que dicho concepto sigue siendo el mismo.
Años después, un día que fui a su casa, me dirigí a la cocina a darle un beso y al encontré fajada con un adobo. Paró, me miró y me recriminó por mi aspecto.
–No me gusta nada ese pantalón roto, ese jersey tres tallas más grandes y esas greñas que llevas –me dijo.
Pero yo, que con mis quince años pensaba que sabía un montón, le contesté.
–Pues a mí no me gusta tu vestido y no te digo nada.
Ella dejó de hacer lo que estaba haciendo y me miró seria. Tardó unos segundos en reaccionar
–Pues también es verdad –me dijo.
Luego se dio la vuelta y siguió adobando el conejo.
Ese día aprendí lo que es el respeto. Y también aprendí que éste no tiene edad.
Pensaba yo en todo esto ayer, día en que cumplí cincuenta y cinco años, y en todo lo que me enseñó. Y pensaba en su última lección, tal vez la más importante, que me dio después de fallecida.
Una persona que la conocía bien me dijo que a mi abuela no le gustaba el desorden. Y que de joven trabajaban, tanto ella como mi abuelo, en un comercio de La Laguna, pero ella no estaba contenta, porque decía que el hombre era un desordenado, y que ella no trabajaba así. Entonces vio un local vacío cerca de allí, que ahora es uno de los más céntricos de la ciudad. Por aquel entonces una mujer no podía tener un negocio, ni un local alquilado. Ni siquiera una cuenta corriente.
–Manuel –dijo a mi abuelo–, tienes que ir a firmar para coger el local, que yo aquí no sigo trabajando.
Mi abuelo fue y firmó, pero no se fue con ella, porque pensó que estaba equivocada. Se quedó trabajando con su jefe y mi abuela se marchó y abrió un comercio. Al poco, mi abuelo se despidió y se fue con mi abuela. Ese pequeño negocio de venta de lonas de esparto dio estudios a mi padre. Y a mis tías.
Y todo eso lo averigüé hace poco, con mi abuela muerta hace ya quince años.
Ese día aprendí lo que era el coraje.
No era una mujer moderna. Era clásica, conservadora, discreta, trabajadora. Nunca se quejaba. Pero no tuvo reparo en enfrentarse a los tiempos, ni a las costumbres, ni las limitaciones de la ley, ni al patriarcado, ni al machismo, ni a nada. Ella, y de paso mi abuelo, hicieron lo que quisieron. Lo que tenía que hacer.
Hoy todavía voy a ese local, que hoy es un bar, y me pido un café en la esquina de la barra. Para mí, siempre será el comercio de mis abuelos.
Es curioso cómo una de las personas que más cosas me ha enseñado, jamás me dio un sermón.
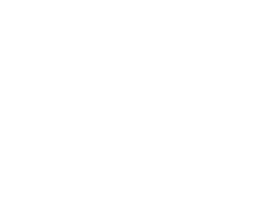








No Comments