EXPANSIÓN
De chico me llamaba mucho la atención la costumbre que tenían los visitantes extranjeros de leer en la playa. Yo acudía con mi pelota, o mis palas, o un freesbee, casi siempre un bocata, toalla, cholas y tal, y me quedaba mirando como embobado. Me impresionaba la atención que prestaban los unos y las otras al libro que leían, totalmente absortos. Para mis ocho años, aquello era el colmo de la cultura. Llevar un libro a la playa y disfrutarlo en silencio durante los ratos en los que no se encontraban en remojo.
Dicho sea de paso, la verdad es que nunca entendí a las personas que leían al solajero, pues pensaba que lo lógico era recogerse bajo una sombrilla para poder fijar los ojos en las páginas sin sudar como un pollo. Pero si ellos lo hacían, pues palante.
Con el tiempo, las cosas cambiaron, y fui yo, y mis amigos, y la piba, y la peña en general, los que comenzamos a llevar nuestros libros de cabecera a la playa, a algún hotel, o a donde quiera que estuviéramos siempre cerca del batir de las olas. Entendí entonces a los extranjeros, esos que tanto llamaban mi atención cuando chico. Leer en la playa es un verdadero placer, en mi caso si estoy a la sombra, claro, porque al solajero me torro lo más grande. Hoy, ir a la playa es para mí sinónimo de interminables horas de lectura con el sonido del mar de fondo, con los gritos de los chiquillos corriendo de un lado al otro, con los aromas del salitre, del yodo y del musgo, con los vientos alisios haciendo breves apariciones, para refrescar esos momentos que recuerdo tan especiales como anhelados durante el invierno.
Este fin de semana he estado en el sur, playa va, playa viene, baño va, caña viene, siesta va, camarón viene. No puedo pensar en ningún plan mejor para la época del año que vivimos en la que, por otra parte, el calor parece haberse decidido a apropiarse del planeta, para apuros de unos, sofocos de otros y luchas contra incendio de demasiados. El verano ha llegado, y con él las horas tumbados al sol, sesteando y reduciéndose uno al absurdo.
Pero algo ha cambiado.
Y no me refiero cambio climático, no, que tal vez deba ser objeto de análisis por parte de alguien más sesudo y con más conocimientos que yo.
No.
Paseando por la playa, y observado las hamacas ocupadas por gentes cuya lengua nativa no parece ser el español, me llamó la atención el hecho de que difícilmente fui capaz de distinguir a alguien leyendo un libro. En su lugar, los móviles parecen haber ocupado la mente de todo el mundo, del mismo modo que el sol implacable ha hipotecado nuestro aliento.
La tecnología ha pasado a ser tan dueña de nuestra mente que ya reina en la playa, en la arena, en los momentos de descanso de tirios y troyanos, invadiendo nuestra sociedad hasta los mismos tuétanos.
En tanto que escribidor, me pregunto dónde habrán ido a parar todos los libros que daban con sus huesos en las playas de toda España cada verano. Dónde esperan a que alguien los saque a pasear, los llene de arena, de sal, de cerveza y de espuma de mar, para devolverlos a casa con los lomos doblados por el calor, pero satisfechos del trabajo bien hecho.
Pero hay otra pregunta que me invade inmediatamente a continuación. Y es saber qué ha sido de las conexiones neuronales que antaño se producían como consecuencia del consumo de letras colocadas en un orden prestablecido por este autor, o aquella autora, y que nos devolvía a nuestras casas, a nuestros apartamentos, cada día del verano, con la sensación de que nuestro espíritu había crecido. Tal vez expandido, como consecuencia del efecto que tiene la fabulación en cada mente que se asoma a ella, y que normalmente hace un trabajo propio para convertirla en una visión personal, un toque particular, una interpretación irrepetible.
Y que, invariablemente, coadyuvan a expandir el espíritu.
¿Logrará hacer lo mismo la tecnología?
Quiero pensar que sí.
Aunque, tal vez…
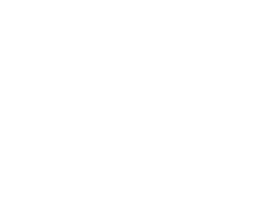








No Comments